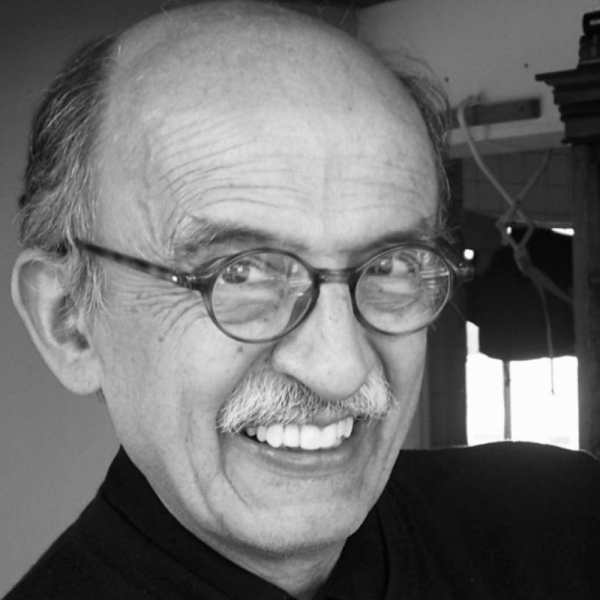Publicada el 14 de febrero de 2003 para Equipo Nizkor
Aunque nadie lo ha dicho con claridad, en el atentado contra el club El Nogal estallaron dos bombas. Dividamos el universo de cada una alrededor de una serie de peros. La primera destruyó el edificio, mató a 33 personas, estremeció a esa cierta clase dirigente que es capaz de cualquier cosa, y permitió que los miembros del ghetto, vecinos de la edificación, se sintieran, siquiera por un momento, parte de un país que se desmorona, pero la segunda, que explotó instantes después, alcanzó a oírse en Washington. La primera provocó la airada reacción de los de siempre, que utilizaron el atentado para afirmarse torpemente sobre su eterno desafío, pero la segunda –por lo menos en lo que se refiere a Colombia– pasó sin pena ni gloria. La primera acabó, sin razón, con la vida de un grupo de colombianos, pero la segunda amenaza con acabarnos a todos los colombianos. Una y otra merecen el rechazo unánime de un país acorralado, que no encuentra cómo salir del atolladero, pero la primera se convertirá con el tiempo en parte de nuestra memoria colectiva de horrores y pesadumbres, mientras que la segunda está llamada a ser nuestro Apocalipsis. Y, sin embargo, el temperamento que nos distingue es ese: enfrentados a un cáncer terminal nos dedicamos a curarnos la tos y la tristeza. “Para curar la tos y la tristeza”, escribió Nicanor Parra en uno de sus poemas memorables.
QuiÉn activó la segunda bomba fue el gobierno. Ante la lógica contundente que mostró ese muchacho medio locato que de vez en cuando entrevistan por la televisión, las palabras del ministro Londoño pasaron casi desapercibidas. En efecto, el locato vicepresidente Pachito, atribuyó el crimen “sin duda alguna” a las FARC, mientras el titular del blower sostuvo que ese grupo parecía “no tener la capacidad para ejecutar un atentado de tal magnitud”. Todo el mundo se miró extrañado: ¿habría perdido definitivamente la chaveta? Pues no. En pocas horas todos, hasta Pachito, entendieron de qué se trataba. Se trataba de ubicar el atentado contra el club en el rango de “terrorismo internacional”, para pedir la intervención de la comunidad de naciones en la solución del conflicto. La tesis es vieja. La expuso su excelencia cuando era gobernador de Antioquia. El 20 de febrero de 1996, en Urabá, el mandatario seccional pidió buscar “el apoyo de fuerzas internacionales de la ONU… ya que con los procedimientos convencionales con los cuales hemos venido enfrentando la criminalidad no hemos salido exitosos”. Pero en ese entonces el problema se concentraba en torno a unos pocos obreros de las bananeras. Gentecitas de poca monta. Mientras que ahora son personas bien. Y niños bien. ¡Y meseros! La forma como los funcionarios dicen “meseros”, subrayando el abismo social en la “e” acentuada, le resta toda eficacia al populismo de la palabra. Pero ese es otro cuento. El cuento de verdad es que ahora el presidente de la República insiste por tercera o cuarta vez desde el comienzo de su mandato en que Colombia debe recibir un tratamiento a lo Irak. Que vengan los cascos azules. Que lleguen los misiles y los bombarderos. Que nos cerquen los portaviones y nos enfoquen los satélites y nos amenacen los batallones y nos protejan los helicópteros y nos arrasen los tanques y nos masacren las ametralladoras y nos fumiguen los helicópteros y nos pellizquen las monjas y nos castiguen los buenos, porque esta bomba es terrorismo internacional. Eso es lo que es. Dicho por nuestros peores enemigos, que no son los guerrilleros ni los paramilitares ni los delincuentes organizados y no organizados, sino nuestros atildados funcionarios de blower y de pestañas.
La tragedia de Colombia se marca con nitidez en estos despropósitos. Según el defensor del pueblo, como no se podrá hablar con terroristas internacionales, será imposible resolver el conflicto “por la vía de una negociación seria”. Pues bien. Eso era lo que querían. Londoño declara que acá hay un episodio de terrorismo internacional, el vicepresidente Pachito hace pucheros ante la OEA, ese organismo, presidido por un uribista connotado como es el doctor Gavirica, aclama la posibilidad de que se aplique acá la resolución de la ONU que rechaza cualquier tolerancia con grupos terroristas, su excelencia se siente respaldada y esto se fue al diablo.
Pero fíjense ustedes: unos son los demenciales guerrilleros de las FARC que serán perseguidos hasta el fin del mundo, y otros los desalmados asesinos de Castaño, con quienes se mantienen vergonzosas relaciones secretas. En efecto, según connotados testigos del establecimiento, precisamente en el club destruido el gobierno y Mancuso hablaban de igual a igual sobre la paz que le van a imponer a Colombia. Así las cosas, el edificio era una especie de Caguán 2, útil para ocultar la verdad verdadera, que no es precisamente la que se desarrolla en el escenario montado por el psiquiatra de la ternura y Castaño y su cura, en una región donde gobierna Augura. Dado que la seguridad sigue siendo un espejismo, hay que convertir esas situaciones de demencia en balcones desde los cuales se pueda gritar y mostrar los dientes. Como el partido comunista promovió un acto que tenía programado para el 7 de febrero a las 6 de la tarde con un “nos vemos el 7 a las 6”, Caracol Televisión, brazo informativo del régimen, le atribuye la autoría intelectual del atentado que ocurrió el 7 a las 8. Dos horas de diferencia ni quitan ni ponen. Quién iba a pensar que los doverman de la señora Kertzman llegarían a tener semejante importancia. Ahora uno ocupa la Presidencia de la República y el otro el Ministerio del Interior, y ambos ladran. Hay un tercero, que está en la Fiscalía, pero como ese es gozque, no hay para qué darle un tratamiento igualitario.
El ataque contra el club El Nogal va para largo. Sobre ese hecho, repudiado por todos, el gobierno se dispone a acabar con cualquier posibilidad de paz que aún podamos abrigar en Colombia.